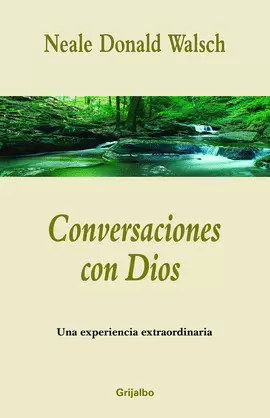
Había llegado al límite de su resistencia. Se encontraba en ese momento en que el dolor -el peor dolor, el que produce la soledad de espíritu- amezaba con desbordarse en la más insondable desesperación. ¿Qué mejor prueba podía tener de la inexistencia de Dios que su insensato sufrimiento? Aunque si existiera y fuese Dios de bondad, ¿no podría, en su soledad, reclamarle como interlocutor? Este último gesto de esperanza obró el milagro.