
El miedo nos asfixia, nos ciega, ofusca y paraliza la mente. A primera vista, resulta inexplicable nuestro apetito por las historias de terror. Nace de un deseo contradictorio: ante el umbral de una temida y excitante revelación, nos estremecemos de curiosidad y turbación. Cuando nos asusta una película, nos tapamos los ojos, pero abrimos rendijas entre los dedos para espiar lo espeluznante. Deseamos conocer lo secreto y a la vez intuimos el peligro. En el temblor de los cuentos late la sombra del monstruo.
Dos mujeres fueron pioneras de la novela de terror moderna: la española María de Zayas y la inglesa Mary Shelley, que hibridó oscuros relatos góticos del pasado con la naciente ciencia ficción. De forma fulgurante, lo siniestro irrumpió en la amansada realidad cotidiana, territorio familiar para las escritoras, excluidas durante siglos de la vida pública, centinelas del hogar, de sus rutinas y ruinas. Quizá por eso fue durante décadas un género tachado de infantil y menospreciado. Cuando Mary inventó a su criatura más famosa en 1816, ya infringía los códigos de su época al vivir con el poeta Percy B. Shelley y tener hijos sin casarse. Los prejuicios sociales afectaron a las ventas del libro y la autora fue condenada al ostracismo. Como afirma su biógrafa Charlotte Gordon: “A principios del siglo XIX, las mujeres artistas eran monstruosas por definición”.
La mirada de Mary Shelley hacia su protagonista es siempre compasiva. Aunque popularmente lo llamamos Frankenstein, en la novela carece de nombre propio, más allá de demonio, miserable o desgraciado. Rechazado por su creador, Victor Frankenstein, representa la orfandad y el anhelo de compañía, en un eco de la infancia solitaria de la propia escritora. Huyendo del laboratorio de Ingolstadt donde despertó a la vida, encuentra cobijo en el cobertizo de una granja. A fuerza de observar a escondidas a los habitantes de la casa, aprende a hablar, leer y escribir. Aunque conoce la carne, elige ser vegetariano. Lector ávido, devora libros de Plutarco y Goethe. Se vuelve culto, sagaz y sensible, pero también consciente del espanto que provoca su aspecto. La parte más conmovedora de la novela relata cómo la sociedad defrauda al monstruo. Al verlo, todos se horrorizan y lo expulsan a golpes. Incluso cuando salva la vida a una niña, el padre dispara contra él. Sus intentos por aproximarse a los seres humanos terminan de forma violenta y cruel.
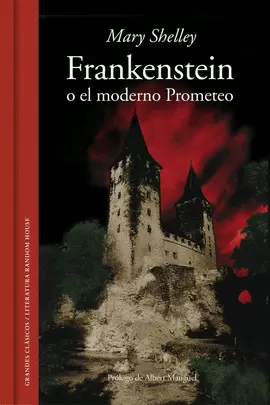 En la película Frankenstein, clásico dirigido por James Whale, una multitud enfurecida, empuñando antorchas y ansiedades, tortura al desgraciado en el bosque. Conscientemente, la sobrecogedora escena evoca los linchamientos de negros en Estados Unidos. Whale, abiertamente homosexual en aquellos años treinta, se identificó no con la horda de furiosos ciudadanos sino con la víctima, injustamente atacada por ser extraña e insólita. En El espíritu de la colmena, del maestro Víctor Erice, otra niña descubre que el auténtico peligro procede de esos adultos de mirada inclemente, no del monstruo acorralado.
En la película Frankenstein, clásico dirigido por James Whale, una multitud enfurecida, empuñando antorchas y ansiedades, tortura al desgraciado en el bosque. Conscientemente, la sobrecogedora escena evoca los linchamientos de negros en Estados Unidos. Whale, abiertamente homosexual en aquellos años treinta, se identificó no con la horda de furiosos ciudadanos sino con la víctima, injustamente atacada por ser extraña e insólita. En El espíritu de la colmena, del maestro Víctor Erice, otra niña descubre que el auténtico peligro procede de esos adultos de mirada inclemente, no del monstruo acorralado.
La palabra “monstruo” comparte raíz con el latín monstrare, “señalar con el dedo”, ese índice apuntando hacia lo diferente, hacia aquello que invade nuestros arraigados mapas de la realidad. Por tanto, es el dedo que apunta y rechaza el que crea al monstruo. En cambio, “normal” proviene de norma, el nombre latino de la escuadra, un instrumento de carpintería destinado a fabricar objetos en serie, todos iguales. El ser imaginado por Mary Shelley encarna lo contrario: pieles cosidas y órganos entretejidos, un cuerpo múltiple que nacía a una nueva vida.
La literatura de terror alude a una pulsión humana muy primitiva, ancestral, común a todos los individuos: el temor al distinto. En palabras de H. P. Lovecraft: “La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido”. Todavía nos resulta difícil convivir alegremente con la diferencia, reconocer su belleza y fortaleza, su variedad fabulosa y festiva. Los presuntos monstruos nos invitan a inventar otras reglas de juego: no es casualidad que diversión provenga de diversidad.
Fuente: EL PAÍS