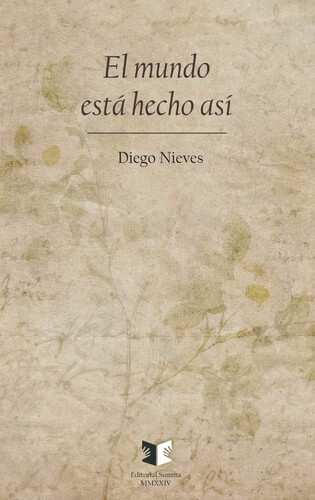
Lo conocían como Johnny, pero yo lo llamaba viejo Johnny. Cuando era niño, sin embargo, lo llamaba papá. Con los años, eso fue cambiando. Supongo que el tiempo se encarga de otorgarles a los nombres el cariño que se merecen. De adolescente, todo un quinceañero de peligrosas convicciones, lo llamaba padre. “Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo, padre?”. La gente creía que era amigo de un cura. Recuerdo la primera vez que lo llamé así. El viejo Johnny me miró de reojo y, fiel a su estilo, no dijo nada, pero me atacó con una mirada de resentimiento.
En mis veintes, empecé a llamarlo Juan. Después de todo, Juan era su nombre. El viejo Johnny había tenido la brillante idea de ponerme su nombre, pero mi madre tuvo el tino, felizmente, de ponerme de segundo nombre Francisco, como mi abuelo materno. Entonces yo era Juan Francisco Barrios, y el viejo Johnny era Juan Barrios. Este último había descubierto que Juan es a Johnny como Guillermo a William y Enrique a Harry, por lo que empezó a presentarse ante la gente como Johnny Barrios, para servirle.
Hace un tiempo, durante una de mis pocas visitas a su casa, caminaba por el barrio cuando escuché a unos chiquillos, quizá de unos doce o trece años, hablando de él. Ese viejo Johnny es un renegón, es la cagada, decían. Por supuesto que ellos no tenían ni la más remota idea de que yo era su hijo. Lo visitaba a lo mucho tres veces al año, y ya nadie me reconocía en el barrio. Lo cierto es que aquel apodo me fascinó, porque me evocaba la imagen de un viejo cascarrabias de película gringa. Entonces, desde ese día empecé a llamarlo así. Esa primera vez, el viejo Johnny me escuchó con ciertos reparos y, fruto de su natural molestia, hizo uno de sus extraños gruñidos, volviéndome a atacar con su conocida mirada resentida.
El viejo Johnny era así, un tipo muy particular. Era alto y enjuto, aunque contaba con una barriguita un tanto desacorde a su elevada figura. Tenía las cejas grises y pobladas, los ojos enormes y negros, los hombros contraídos y la mirada fría y seca. Caminaba algo encorvado, cojeando levemente de una pierna, producto de un choque en su moto japonesa —¡hace tanto de eso! —. Andaba de arriba abajo en compañía de Chobby, un pequinés macho color miel de ojos lagrimosos que, a diferencia de otros perros de su raza, no tenía la mordida cruzada.
Por aquellas fechas llamé a mi hermano menor, Juan Carlos. Eran épocas un tanto tristes por la reciente partida de nuestra madre. Le pregunté si vendría a Lima para pasar juntos las fiestas. Luego de varias excusas, me indicó que le era imposible, que aquel año pasaría las fiestas en su casa en Los Ángeles, con su mujer y sus hijos. Caramba, pensé, ahora sí que no tengo con quien pasar Navidad.
Aquella vez, luego de esa llamada, caí en la cuenta de que mi familia se había disuelto. Yo, un tipo algo orgulloso, llamaba a mi hermano con la esperanza de que me prestara un poco de su familia, un poco de él para no pasar solo esas fechas. También era verdad que le tenía miedo a la soledad. De hecho, creo que la aborrecía tanto como ahora. Buscaba excusas para no estar solo. Llamaba a amigos, conocidos y demás para entablar una charla o tomar un café. Era de esos tipos que, ante encuentros fortuitos, torturaba a mi interlocutor llenándolo de preguntas que extendían innecesariamente la conversación. Dicho esto, no había manera de que buscara asilo en casa de algún amigo para la Nochebuena.
Solo me quedaba el viejo Johnny.
Ese año había cumplido mi cuota de visitas, lo había ido a ver en marzo y setiembre. Pero pasar la Navidad a su lado era un suceso sin precedentes.
—Creo que la pasaré con el viejo Johnny.
—¿La Navidad? —preguntó Juan Carlos por teléfono.
—Sí.
—Debes de estar desesperado, hermanito.
—Un poco, sí...
Ni bien colgué el teléfono, reparé en algo importante: debía darle un regalo de Navidad. No tenía recuerdo de haberle dado algún regalo en toda mi vida. Ni siquiera tenía idea de qué podría serle útil a un tipo como él.
El viejo Johnny era un hombre jubilado que recibía una precaria pensión. Pero era, a la vez, un tipo de gustos caros. Comía mantequilla Laive en vez de margarina Sello de Oro, le gustaban las aceitunas con relleno de almendra; consumía queso mantecoso y esos cereales de animalitos llenos de azúcar; compraba religiosamente el diario más caro de la ciudad. No ahorraba ni un céntimo de lo poco que recibía. De ahí que adquiriera esa habilidad de juzgarme con una extraña mirada que me inspiraba una lastimera condescendencia. Eran como palabras que salían de sus ojos diciendo: “no me vendría mal un poco de dinero”. Yo le regalaba cincuenta o cien soles, dinero que servía, de alguna forma, para limpiar mi conciencia de hijo ingrato. Ese era el único regalo que sabía darle: dinero. Pero no era concebible darle plata por Navidad. O, mejor dicho, lo era, pero acompañado de algún otro regalo. Quizá un libro, una agenda, una camisa, yo qué sé. Tenía que haber algo más que solo dinero.
Me quedé pensando en las posibilidades, pero no me decidí. Así pasaron los días, hasta que llegó el 23 de diciembre. Pasé la mañana en mis asuntos. Tomé un baño, me vestí y prendí el carro. Así me enrumbé en la aventura de buscar un regalo navideño para el viejo Johnny.
***
En la víspera de Navidad, siguiendo mis cautelosas costumbres, salí de casa mucho antes de lo necesario. Vestía pantalón y camisa a cuadros —tenía que demostrar que era un tipo decente—, mi mejor reloj y una generosa dosis de mi perfume favorito.
Llevaba el regalo del viejo Johnny en una bolsa negra; solo me faltaba envolverlo adecuadamente. Me estacioné en el centro comercial más cercano a la casa del viejo Johnny, en San Miguel, y fui en busca de papel regalo.
Advertí, con la envoltura en mano, que nada me garantizaba una cena adecuada para la Navidad. Quién sabía si el viejo Johnny siquiera cenaba en Nochebuena. No podía dejar a la suerte algo tan relevante. Me dirigí al supermercado y arrojé al carrito de compras todo lo que se me venía a la mente: panetón con frutilla y pasas, Coca-Cola, arroz árabe, puré de manzana, ensalada Waldorf. Solo dejé el pavo navideño en manos del destino. Me era imposible encontrar uno preparado o al menos listo para hornear en tales circunstancias. Pagué las compras y me dirigí a casa del viejo Johnny.
Me he permitido omitir un detalle importante: nunca recibí una invitación para cenar en Nochebuena con él. Mi autoinvitación respondía a dos razones. En primer lugar, tenía la seguridad de que lo encontraría en casa. En segundo lugar, sabía que el viejo Johnny jamás se atrevería a rechazarla. Por más que le costaba admitirlo, amaba que lo visitara. Odiaba la soledad tanto o más que yo, pero, eso sí, era abismalmente más orgulloso.
Llegué, por fin, a su residencia. Se ubicaba a pocas cuadras de la avenida Universitaria con la Marina. Estacioné mi carro en el pequeño parque de la manzana. Tenía tiempo de sobra para envolver su regalo y pensar un poco en mis primeras palabras. Mientras me ocupaba del envoltorio, mis ojos dirigieron su atención al parque.
¡Ah! ¿Cómo expresar todo lo que me causó presenciar ese parque? Bastaron pocos segundos para sentirme arrepentido de lo que estaba a punto de hacer. Esos molles decaídos y sucios, esas bancas con caca de paloma, esa pequeña Virgen de mirada tristona ubicada en el centro, ese jardín tan desvaído, casi plomo. Todo el ambiente era deprimente y me inspiraba una sensación de decadencia. Hacía tres meses que no visitaba dicho parque, pero el estar allí en la víspera de Navidad me causó gran rechazo.
Seguramente dirán que exagero. La verdad, sí, exagero, pero no creo tener la culpa. Yo había vivido en algún momento en esa pequeña manzana, y mis recuerdos eran los culpables de pintarme un pasado mucho más bello. Eran memorias de una niñez llena de felicidad y de amigos, en un pequeño mundo conformado por la bodega de la esquina, nuestra cancha de fútbol profesional —la pista tan poco concurrida por vehículos—, la panadería de don Ramos y otros pocos establecimientos. Sin duda, mis recuerdos esbozaban el mundo que había dejado hacía muchos años: un jardín verdoso, una Virgen de rostro cándido, unos frondosos árboles y unos inolvidables veranos que empezaban desde el fin de las clases escolares. Ahora, todo lo que veía era un ambiente sórdido y me era inevitable no pensar en que mi madre ya no estaba, en que Juan Carlos no me acompañaría esta Navidad, en que la soledad por poco y me proponía matrimonio. Era el mismo lugar, pero me ofrecía algo muy distinto a aquellos años.
Me costó mucho no ceder ante la obstinada tristeza, que con toda su voluntad quería embargarme y hacerme dudar de mi decisión. Pero decidí dejar mi mente en blanco y aproximarme a la casa del viejo Johnny. Salí del carro con las compras para la cena y llegué al frontis. Observé aquel intercomunicador apresado por tres hileras de un metal oxidado y desgastado. Pasé mi índice entre dos de sus delgadas columnas y el timbre emitió un sonido de lo más antiguo. Después de breves minutos —ya estaba acostumbrado a ese tipo de espera—, escuché la voz del viejo Johnny.
—¿Quién? —gruñó.
—Soy yo, viejo Johnny.
No hubo respuesta. La puerta eléctrica se abrió e ingresé con las compras en mano.
***
Su casa tenía la capacidad de sorprenderme sin importar cuántas veces la hubiese visitado. El viejo Johnny era una suerte de coleccionista de memorias. Atrapaba momentos del tiempo y se los apoderaba para siempre. Tenía, por ejemplo, un pequeño banco de madera que él mismo me construyó cuando yo era un niño. Guardaba una polvorienta caja con casetes de hacía años, con música de todo tipo, casi toda de su época. Era muy probable que estuviesen estropeados, pero al viejo Johnny le encantaba acumular cosas, sobre todo si habían formado parte de su juventud.
Recuerdo que, ni bien entré, me recibió un aluvión de polvo. Lo pude ver a la perfección, contrastado por la tétrica luz amarilla del foco de su sala. De buenas a primeras empecé a estornudar, dejando las compras en el piso, mientras el viejo Johnny se limitaba a observarme desde la mesa de su estrecho comedor, adornada con un grasoso mantel. Parecía verme con ojos de reprobación. Luego bajó el rostro y continuó leyendo su periódico. Estaba vestido con una camisa amarilla de mangas cortas y un pantalón gris. Se permitía usar sandalias en casa.
Como era natural, prescindimos del saludo.
—He traído comida. Espero que no te moleste mi visita —le dije, con un tono juguetón. Se limitó a juzgarme con su mirada y a mover el rostro a su derecha, indicándome que las compras las podía dejar en su cocina—. ¿Tienes pavo? Fue lo único que no llegué a comprar.
Si bien el viejo Johnny era hombre de pocas palabras, sus gruñidos, creo yo, eran una simple excusa para no mostrar quién era verdaderamente. Siempre mantenía una recta seriedad, una antipatía educada. Además, parecía como si solo se permitiese tener una intimidad con el pasado, mostrándose hosco ante el presente. El mar de cachivaches que infestaban su sala era prueba de que no se quería desligar de los recuerdos.
Me respondió con un gesto indescifrable. Abrí la heladera y no encontré rastro alguno de pavo.
—Bueno, supongo que cenaremos pollo a la brasa —indiqué.
Luego de varias llamadas, encontramos una pollería disponible. Ordenamos dos pollos, a petición del viejo Johnny. Me recordó que teníamos que invitarle algo al vigilante de la cuadra. Me parecía demasiada comida, pero decidí seguir sus órdenes.
Pedimos los pollos y, en ese intervalo, sin que dijera una sola palabra, el viejo Johnny empezó a barrer la sala y a dejarla algo presentable para la cena. Hasta prendió un par de velitas rojas bastante tiernas. Cuando recibí la comida, pagué al repartidor con una generosa propina que hasta a mí me sorprendió. Qué importa, dije, es navidad.
Ya en la cena, a eso de las diez de la noche –mi familia tenía la costumbre de cenar antes de las doce— ambos nos limitamos a ingerir nuestros alimentos y a dejarnos arrullar por el silencio de la casa. La mesa era tan pequeña que ni siquiera hacía falta abrir la boca para pedir la sal o alguna crema; todo estaba al alcance de nuestras manos.
El viejo Johnny comía vorazmente. Parecía no haber comido pollo a la brasa en años; era bastante probable. Recordé su apetito insaciable, ese que estaba reviviendo de un pasado ya lejano, cuando comía como si no hubiese un mañana con su gran porte y sus gruesas manos de cuarentón. Por alguna razón me dio alegría verlo comer, como si fuese mi hijo, como si fuese un pequeño al que alimentaba con mi dinero, con mi esfuerzo. ¡Come, viejo Johnny, y crecerás grande y fuerte!
—¿Y, Chobby? —pregunté. Buscaba una excusa para romper el silencio incómodo.
—Adentro. Le dan miedo los fuegos artificiales —me respondió con una desesperante calma.
Dejamos el brindis para el final y, luego de retirar el champagne de la heladera, dije algunas palabras ridículas y miré fijamente al viejo Johnny ¡Salud! Él me observaba con falsa seriedad y asentía con la cabeza. En ese movimiento pude observar su rostro con mayor atención. Sus mejillas estaban flácidas y sus pómulos mucho más marcados que la última vez. Pareciera que la muerte estaba, cual parásito, instalándose de a pocos en su cuerpo.
La muerte es un visitante complejo y misterioso: se apodera de nosotros lentamente, con calma y tranquilidad, hasta que, de un momento a otro, intempestivamente, le entran ganas de poseernos por completo y terminarnos. Yo tenía mucho miedo de ella. Ese día advertí que le temía no tanto por mí sino por el viejo Johnny. Ya tenía la experiencia de mi madre.
Después del brindis, escuchamos la estrepitosa recepción de la Navidad a cargo de los fuegos artificiales de la zona. Luego, sin más que hacer o decir, cogí las llaves del carro y me despedí del viejo Johnny. Lo abracé fuertemente –me dio esa extraña necesidad—, y pude sentir su espalda huesuda. Le di un repentino beso en la arrugada frente y, ya en el umbral de la puerta, recordé que no le había dado su regalo de Navidad.
—Cierto, dejé tu regalo en el carro.
El viejo Johnny no se inmutó y se mantuvo de pie, a la espera. Le pedí que me diera un minuto. Abrí la maletera y saqué una bolsa de papel regalo. Él me esperaba con la puerta abierta desde su estrecho pórtico.
—Feliz Navidad, viejo Johnny —le dije, al tiempo que le entregaba su regalo.
—Gracias, hijo —murmuró.
—¿Qué, no lo vas a abrir?
—Mañana, mañana lo abriré al despertar —dijo, y guardamos un corto silencio—. Dime, dime algo —balbuceó, vacilando un poco. Yo respondí con un silencio de espera—. Cómo... ¿cómo está ella?
Aquella pregunta era inevitable. De hecho, la esperaba desde inicios de la cena. Se notaba que su orgullo todavía seguía siendo el capitán de sus decisiones.
—Ella ya no está, viejo Johnny. Murió hace unos meses. Lo siento mucho.
El viejo Johnny asintió y me agradeció por todo con pocas palabras. Entró a casa y yo me dirigí al carro.
***
Pasó casi un año. En ese tiempo no visité al viejo Johnny ni una sola vez. Me pregunté muchas veces la razón de mi total rechazo hacia todo lo que me hacía recordarlo. Pensaba en nuestra cena de Nochebuena, la escueta charla, los gruñidos y el regalo navideño. Nada me daba razones para alejarme de él; o, al menos, nada me daba razones para haber dejado de cumplir con mis contadas visitas anuales.
En un abrir y cerrar de ojos, noviembre se esfumó y volvió diciembre con su habitual ambiente navideño. Todo lo usual aquí en Lima: las ofertas, los juguetes, los comerciales con rebajas de fin de año; la venta de árboles de Navidad, los panetones. Todo.
Entre uno de mis muchos ratos muertos, caminaba cuando de un momento a otro se me apareció un sinnúmero de recuerdos del viejo Johnny. De repente lo vi en mis memorias y todo, absolutamente todo de él me causó una abrupta ternura. Me preguntaba cómo era posible. ¿Cómo puedo seguir dejándome llevar por mi pasado?, me decía. Es un pobre anciano que no tiene dónde caerse muerto. Este año ni siquiera lo he ayudado con dinero, ni siquiera con un saludo. Después de todo, soy su hijo.
Pensé en el viejo Johnny como quien piensa en un niño, un huérfano en la mayor pobreza. Entonces cogí el carro y manejé con una cautelosa prisa hasta su casa.
Recuerdo tan bien ese recorrido. ¡Ah!, me decía, no sé por qué tengo un mal presagio. Sentía que ya era demasiado tarde, que esa era una escena de película trágica. Te has demorado mucho, hombre. Ha pasado casi un año, el viejo Johnny no debe de estar del todo bien, no puede ser así. ¿Acaso el tiempo alguna vez le ha dado chance al arrepentimiento? Yo no lo creía. Manejé pensando en el viejo Johnny, en el regalo que le di en Nochebuena, en sus ideas, en lo que me aconsejaba cuando niño, cuando yo no sabía nada de la vida.
Y ahí, nuevamente, estaba el parque. Solo que esta vez estaba pintado de un inusual resplandor. Era como si el fulgor del verano se hubiese adelantado. No me malinterpreten. La caca de paloma seguía en las bancas, la Virgen de triste mirada, el jardín desvaído, todo seguía igual, pero algo había cambiado. Nunca supe qué. Quizá había sido mi ánimo, mi vaga esperanza de no haberme equivocado por tanto tiempo y de imaginar un paisaje menos trágico.
Estacioné el carro y fui corriendo a la puerta. Toqué el timbre, esperé los usuales minutos, pero nada, no hubo respuesta. Dónde se podrá haber metido el viejo Johnny, pensé. Lo busqué en la panadería, en la vieja bodega. Nada.
Mi esperanza empezó a rayar en lo ridículo. Busqué al viejo Johnny en la parroquia, apenas a unas pocas cuadras de su casa. Algo casi imposible, pues no era exactamente un buen católico. Creo que ni siquiera era creyente. Ante mi fallido plan, salí de la parroquia y me enrumbé nuevamente a su casa. Empecé a divisar el pequeño parque. A lo mejor estaba en alguna banca, recordando su lejano pasado, sus momentos felices cuando tenía una familia, dos hijos y una gran esposa que confiaba en él. Hacía cuánto de eso, pensaría. Pero el resultado fue el mismo. No había rastro suyo, ni del buen Chobby.
Una última vez, para aferrarme a algo, siquiera a lo más absurdo, pregunté desesperado a la poca gente que pasaba por la manzana. ¿Ha visto al viejo Johnny? Lo ando buscando, señora, balbuceaba. Todos me miraban perplejos, como si se hubiese acercado un loco. Volví a tocar el timbre, desesperado, como sabiendo que lo inminente estaba por ocurrir. Ya lo imaginaba: “Señor N., en efecto, el señor viejo Johnny ha partido a la casa del Padre”, me diría un policía, o quizá el mismísimo comisario de San Miguel. Era cuestión de tiempo.
Y después de varios minutos sentado en el pórtico, con el pantalón sucio y lleno de la mugre, escuché el ladrido de un perro. Era Chobby, el anciano pequinés, ladrando sin cesar y sacando la lengua con impaciencia. Levanté el rostro y observé una figura conocida. Quedé perplejo.
—¡Te encontré, te encontré! —grité como un niño.
—Hasta que te dignas a presentarte con tu padre. Hace un año que no te veo.
—Yo sé, yo sé. Pero ya está, aquí estoy. ¿Cómo has estado?
—Pasa, pasa —me dijo con fingida serenidad. Podía apostar que su corazón rebozaba de alegría.
—Sí, pero antes, quiero que me digas algo —le indiqué. Me miró perplejo y me increpó con una mirada que esperaba mis palabras—. Quiero que me digas si abriste tu regalo.
El viejo Johnny rio, rio con auténtico placer. Solo en ese momento me di cuenta de que se había dejado la barba blanca y que la panza le había crecido considerablemente. Era un auténtico Papá Noel.
—Sí, sí lo abrí. Me gustó mucho, hijo. La tengo en mi velador. Te confieso que me había olvidado de esa foto. Era tan joven, y ustedes tan niños. Y ella, ella siempre tan bella.
Le respondí con una sonrisa y, después de un corto silencio, me invitó a pasar nuevamente.
—¿Quieres comer algo? Tengo panetón. También hay chocolate caliente, preparé en la mañana.
Nuestras voces se fueron perdiendo en su pequeño pasadizo. Se perdieron en el tiempo y en un pasado que jamás regresaría. Lo único que quedaría para siempre en mi memoria sería mi respuesta a su pregunta.
—Sabes que me encanta el panetón con chocolate, papá.