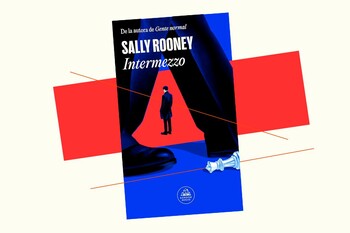
En este mundo frenético, la sensación es la de llegar tarde al ponerse a escribir de una novedad editorial casi dos meses después de su lanzamiento. Pero el reposo, con la expectativa ya aplacada, permite darle cuerda al cerebro, asimilar lo engullido, porque Intermezzo es una historia que se lee del tirón, más si uno se mantiene como entusiasta de Sally Rooney, indiferente al blablá de los de «no era para tanto». Con la irlandesa pasan varias cosas y con esta, su cuarta novela, otras varias. A ella se la encumbró como fenómeno y promesa con pasmosa facilidad y eso es, sí o sí, terreno resbaladizo —al mínimo desacierto, cancelada; de nuevo, mundo frenético—; también, se la encasilló como una snob pretendidamente marxista y esto no acaba de generar grandes simpatías en muchos, sobre todo en los que alardean de no consentir una sola contradicción entre persona y personaje. Al libro, por su parte, se le definió como cresta de su madurez literaria, todo halagos, y resulta que, en general, ha encantado a quienes siempre han levantado la ceja ante un texto de Rooney y ha decepcionado a sus fans más acérrimos. Y lo cierto es que Intermezzo no es una novela perfecta, pero tampoco pretende serlo. No es esta una frase hecha: en sus costuras se deduce, por momentos, una difuminada intencionalidad de no cuajar, demasiado evidente la tara. De esto, de hecho, va la trama: de no encajar, de no entenderse, de hablar el mismo idioma pero distintos lenguajes.
Después de tres novelas centradas en el runrún sentimental femenino, Rooney desplaza la mirada hacia el hombre que, por primera vez, gana protagonismo, y —ambiciosa— baraja a lo largo de 400 páginas dos roles que, por extremos, acaban tocándose. Más que la fragilidad masculina que aquí se exhibe —bienvenida, qué poco acostumbrados estamos a ella—, resulta especialmente interesante el vínculo fraternal que se explora. La literatura actual, la que nos interpela, andaba algo huérfana de estas interacciones que no son precisamente triviales. La relación entre hermanos —siempre compleja— condiciona la identidad, incluso la del que carece de pares con mismos apellidos: qué lugar ocupamos en el mundo, quienes somos «con respecto a». Añade la autora otro elemento, el duelo por la muerte del padre, un arco que pedía más y que acaba quedándose raquítico. Insisto: sospecho que nada hay de casual en ello, que esto subraya las entendederas incapaces, la imposibilidad de deshacer determinados nudos. Hay penitencia del privilegio y configuraciones inesperadas del amor, pero, en definitiva, hay gente emocionalmente atrofiada, esto es, gente normal.